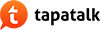Nuevo método para el cronometraje de ocultaciones
Javier Fuertes y Saúl Blanco
El registro de ocultaciones requiere de cronometrajes lo más precisos posible para que los datos tengan alguna utilidad. El método tradicional consiste en visualizar el fenómeno a través del telescopio y, cronómetro en mano, fijar el momento exacto en el que la estrella desaparece o reaparece. Además de la inexactitud en la sincronización del reloj con respecto a una señal de referencia, la precisión de este método depende de nuestros reflejos –que a su vez varían en función de diversos factores psicológicos y ambientales-, de modo que generalmente no se pueden garantizar errores de menos de medio segundo (una eternidad para este tipo de estudios). Lo más útil es intentar grabar en vídeo el fenómeno y, simultáneamente, registrar una señal horaria fiable, visual o acústica. Por ejemplo, puede tomarse en audio la señal horaria que ofrecen Radio Nacional de España y otras frecuencias, o algunas compañías telefónicas. Si se usa una videocámara para la grabación, también se puede ajustar lo mejor posible la hora interna del aparato justo antes de efectuar el registro, que quedará entonces reflejado en el “display” de la pantalla, pero siempre se cometen pequeñas inexactitudes que hacen de éste un método poco fiable. Existen también en el mercado aparatos para insertar señales horarias en grabaciones analógicas o digitales, pero en general se trata de instrumentos bastante caros.
La forma más barata y sencilla de hacerse con una medición de tiempo suficientemente exacta y fiable es hacerse con un reloj sincronizado por radio con una señal horaria de alta precisión, como la procedente de la red internacional de relojes atómicos. Desde hace tiempo existen disponibles comercialmente en España (los hemos visto desde 10 €) relojes de este tipo. El que tenemos nosotros en concreto lee la señal DFC-77, procedente de Frankfurt. En la pantalla se indica la intensidad de la señal (como si fuera la “cobertura” de un teléfono móvil) y, cuando tiene una calidad aceptable, la diferencia entre la hora señalada y el TUC (Tiempo Universal Coordinado) es despreciable a efectos prácticos. Lamentablemente en León no se capta de continuo una señal intensa, pero desconocemos si hay disponibles otras fuentes de TUC más cercanas. Más exacta es aún la hora de los receptores GPS, y cuando su precio se popularice posiblemente sea el método más eficiente.
Pensando sobre cómo podríamos insertar esta señal horaria en una grabación, se nos ocurrió inicialmente utilizar un multiplexor (el famoso “cuadrante” del observatorio) con dos entradas de vídeo: una, con la imagen telescópica del transcurso de la ocultación, y otra, la de una videocámara captando la imagen de la pantalla del reloj. El multiplexor combina ambas imágenes en una sola que puede ser grabada para su posterior estudio. En ausencia de DVD grabador o de tarjeta sintonizadora de TV en el ordenador, no queda otro remedio que hacer una grabación analógica en vídeo y pedir a alguna alma caritativa que nos la digitalice para poder analizarla después en el ordenador. En cualquier caso, por muy bien que se haga el proceso, siempre hay una perdida de calidad en la imagen, lo suficiente en algunos casos para borrar de la pantalla la estrella objetivo, generalmente bastante débil.
Lo ideal sería, por tanto, obtener directamente un archivo de video digital y sincronizado con la señal horaria. Un paso intermedio en la evolución de nuestro método fue el siguiente: la imagen telescópica se captaba con una cámara web, y se proyectaba “en directo” en un monitor. Delante de la pantalla, y estratégicamente colocado para no “ocultar la ocultación”, se situaba el reloj, y la imagen conjunta de ambos -monitor y reloj- se grababa con una cámara fotográfica compacta (que, como todo el mundo sabe, pueden grabar vídeos de corta duración). Tras experimentar varias veces con este procedimiento, nos dimos cuenta de que la calidad de la imagen resultante era bastante pobre y probablemente sólo sería útil para estrellas especialmente brillantes. Adicionalmente, por lo general no se tiene control sobre los parámetros de la grabación en la cámara compacta (resolución, frecuencia de fotogramas, formato de vídeo), por lo que finalmente desechamos este sistema.
Por fin se nos ha ocurrido un método barato, fiable y en realidad más sencillo que todos los anteriores. Para aplicarlo únicamente hace falta –además del instrumental óptico- un ordenador, el reloj de precisión y dos cámaras web (o una cámara web y una cámara compacta con función “webcam”). La primera de ellas será la encargada de captar la ocultación propiamente dicha, por lo que debe dar una imagen aceptable. Actualmente, entre las disponibles comercialmente, la SPC 900NC de Philips es la que ofrece una mejor relación calidad/precio, y es una de las más utilizadas en astronomía no profesional. Respecto a la otra cámara, realmente cualquiera puede valer (incluso la que viene incorporada ya en algunos ordenadores portátiles), habiéndolas ya por unos 10 €, si bien es recomendable que pueda captar una frecuencia elevada de fotogramas. Será la destinada a captar la pantalla del reloj. Necesitaremos visualizar en directo y simultáneamente ambas imágenes en el monitor. El programa IRIS (), gratuito y diseñado específicamente para Astronomía, permite hacerlo ya que ofrece la opción de abrir varias pantallas simultáneas y seleccionar en cada una de ellas entradas de vídeo diferentes. Por último, la grabación final se efectúa con un programa de captura de vídeo, que permite almacenar en un archivo de video todo lo que acontece en la pantalla del ordenador durante un determinado periodo de tiempo. Entre los varios que hemos probado, el que mejores prestaciones ofrece (además de ser gratuito) parece ser el Debut (), que permite seleccionar la región de la pantalla a grabar, el formato de salida, etc. Esto último es importante, porque el hecho de tener trabajando a la vez dos cámaras y un programa capturador puede poner a prueba a cualquier ordenador. Es recomendable trabajar con una máquina reciente, con un buen procesador y tarjeta de imagen. Para optimizar los recursos utilizados por el sistema, hay que cerrar cualquier otra aplicación no imprescindible durante la grabación y minimizar el tamaño de las ventanas tanto como sea posible. Un pequeño recuadro centrado en el astro objetivo será suficiente para su análisis posterior, si bien no hay que escatimar en la resolución de la imagen, que habrá de ser la máxima posible. En cuanto a la ventana del reloj, podemos disminuir su tamaño y resolución tanto como se pueda, siempre que la hora siga siendo legible, y la colocaremos muy cerca de la ventana con la imagen telescópica para disminuir el tamaño conjunto de la imagen a capturar. Eso sí, el número de fotogramas por segundo (fps) debe ser el máximo posible en los tres programas (las dos cámaras web y el capturador) y, si no puede ser el mismo en todos ellos, por lo menos múltiplos exactos, para evitar que se desacoplen entre sí. Para hacer cronometrajes precisos, lo ideal es trabajar con 60 fps. En cuanto a la duración de la captura, para ocultaciones lunares podemos comenzar unos 30 s antes de la predicción y detener el vídeo 10 s después del fenómeno. Para ocultaciones asteroidales este intervalo será tanto mayor cuanto más incertidumbre haya en la predicción, pero en general no se usan márgenes de menos de 5 min. En este caso, y en otros similares (ocultaciones rasantes, paso de astros a través de atmósferas o anillos), el tamaño del vídeo resultante puede ser considerable, y para trabajar con ellos con comodidad existe una gran variedad de programas conversores/compresores de video que nos permitirán “recortar” la parte interesante de la grabación y darle un formato “ligero” sin pérdidas significativas en la calidad de la imagen. Téngase en cuenta, sin embargo, que si queremos estudiar posteriormente el vídeo más allá del simple cronometraje de la ocultación, el formato de entrada para la mayoría de los programas de análisis es el AVI.
¿Cómo se obtiene un cronometraje preciso a partir de un video de estas características? Lamentablemente, la mayoría de los relojes disponibles del tipo requerido no visualizan fracciones de segundo, que se han de obtener mediante una interpolación, o, dicho vulgarmente, aplicando una regla de tres. Lo primero que hay que hacer es calcular la duración de cada fotograma en el video. Lógicamente, en una grabación a 10 fps cada fotograma equivale a 0,1 s; si es a 50 fps, cada uno dura 0,02 s, etc. No obstante, conviene verificar esta equivalencia en el propio vídeo comprobando los fotogramas que entran dentro de 1 s en diferentes zonas de la grabación, por si ha habido variaciones en la velocidad de captura. Posteriormente nos situamos en el primer fotograma del segundo que contiene el fenómeno a registrar (inmersión o emersión) y contamos los fotogramas que suceden hasta el fenómeno. Nosotros usamos el programa (también gratuito) LiMovie (), que permite pasar fotograma a fotograma el vídeo (además de muchas otras utilidades para el análisis de ocultaciones, de lo cual hablaremos en otra ocasión). Por último, haciendo una sencilla multiplicación obtenemos la fracción de segundo que hay que añadir al cronometraje para obtener el valor final. Para ser exactos, y tal como se exige en la elaboración de informes de ocultaciones, es necesario dar también una estimación del error cometido en el cronometraje. Así, si decimos que una determinada inmersión tuvo lugar a las 22 h 34 min 11,4 s TUC, y la grabación se efectuó a 10 fps, lo correcto sería anotar 22 h 34 min 11,4 ± 0,1 s TUC, pues tal es la precisión inherente al sistema de registro. Al hacer el cálculo anteriormente señalado podemos obtener numerosos dígitos decimales (p. ej. + 0,43128...), dando la falsa ilusión de que hemos podido precisar hasta la cienmilésima de segundo. En realidad carece de sentido matemático ofrecer más posiciones decimales de las que tiene el propio error de la medición, por lo que lo correcto en este caso es redondear a la décima de segundo, esto es, + 0,4.
Si carecemos de reloj sincronizado, existen varios servidores de internet que ofrecen horas con diferentes niveles de precisión, como el del Real Observatorio de la Armada (http://tinyurl.com/ysr7qg) o el programa gratuito TimeMemo (http://www.astrosurf.com/astropc/timememo), que es capaz de leer la hora de diversos servidores de todo el mundo; si bien hemos comprobado que su fiabilidad, que depende del volumen de tráfico telemático y de la calidad de la conexión, es en general bastante escasa. Por último, si carecemos también de acceso a la red desde nuestro lugar de observación siempre podemos previamente sincronizar con cuidado el reloj interno del ordenador con una fuente precisa, pero ya hemos comentado los problemas que plantea este sistema.
Nosotros hemos comprobado la eficacia del método descrito con la emersión de Maia (en M45) tras la Luna acontecida el pasado 28 de octubre, registrada desde el observatorio de Javi, y los resultados son satisfactorios. Ya hemos emitido el correspondiente informe al International Lunar Occultation Center (ILOC). Si alguien está interesado en poner en práctica el procedimiento descrito e iniciarse así en esta interesante técnica, que no dude en contactar con nosotros.
espero que a algien le sirva y se anime a hacer algo de esto, que esta muy entretenido.
Un saludo